Cuando Gabriel conoció a Leonor ambos eran poco más que unos críos. Pero en la época en la que ellos nacieron estaba de más un largo noviazgo y pronto se casaron. Comenzaron a tener hijos, llegando hasta nueve y dedicaron su vida a quererse y a querer a su familia. Se querían del modo en que se quieren los complementarios: ella, de carácter fuerte, él de carácter dócil.
Estuvieron enamorados hasta el último día. Hasta tal punto se querían, que cuando Leonor le dijo a Gabriel que quizás sería mejor dormir en camas separadas, teniendo en cuenta su edad, Gabriel lloró como un niño.
La fuerza de Leonor y la dulzura de Gabriel, consiguieron atar un lazo al que se asieron todos los hijos, todas las hijas, todos los yernos, todas las nueras, todos los nietos, todas la nietas. Más allá de rivalidades familiares, Leonor y Gabriel tuvieron siempre a su alrededor a su familia.
Vivieron juntos setenta y cuatro años y un día, la llama de Leonor se apagó. Ese día, Gabriel murió un poco. Como persona de fe, comprendió que su vida estaba en manos ajenas y que debía estar aquí hasta que llegara el final de sus días. Pero la compañera había partido y Gabriel decía que, aún rodeado de toda la familia (el lazo aún era fuerte) ya no tenía a quién contar sus cosas.
Ayer, veinte de enero, la llama de Gabriel también se apagó. Murió como había vivido, sin hacer ruido. En su fe, él confiaba en encontrarse con su amado Dios. El resto esperaban que tras un “hasta luego” volviera a coger de la mano a su amada Leonor.
Gabriel era mi abuelo y ayer nos dejó. Hoy yo también siento que he muerto un poco. Sólo espero que al menos, esto no sea el final del lazo de amor de esta gran familia.







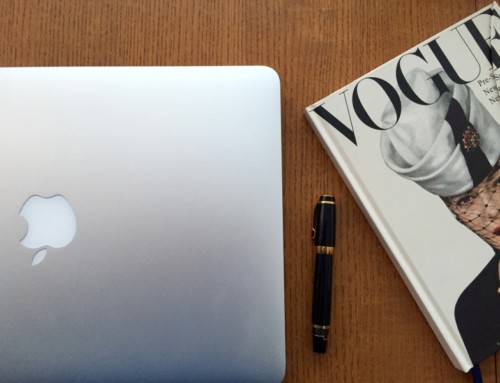



Me acabas de emocionar, Ratita… qué pena perder a un abuelo, pero qué bonito haber tenido el ejemplo de Leonor y de Gabriel.
Pronto verás como ese lazo que os unía está ahora aún más fuerte que antes.
Mil besos y mucho ánimo,
Mer.
Me alegra que te haya gustado. Es lo menos que podía hacer por él, por ellos.
Un beso!
A mi también me has emocionado. Desgraciadamente hace poco pasé por lo mismo y sí, sientes que algo de ti también se va.
Besos y ánimo.
Sólo me queda una abuela y sé que, por ley de vida, algún día no muy lejano tendrá que pasar por esa experiencia (por la que ya he pasado más de una vez…). Es aterrador! Crees que siempre estarán ahí y que hay tiempo suficiente para todo: no es verdad. Un beso muy fuerte.
R*: muchas gracias.
CaféOlé: este también era mi último abuelo. Quizás también estoy más afectada por esta razón. Es terrible la sensación de vacío.
¡Besos!
Es dificil emocionarme pero lo has conseguido. Es precioso. Tuvistes suerte de tenerlos. Un besazo y muchos ánimos ratita!!!
Lo siento mucho, Ratita. Es precioso el homenaje que les has hecho, comprendo esa sensación de vacio… un abrazo muy fuerte!
BEsos!
niña, lo siento mucho!
Emocionada es poco. Es precioso lo que has escrito, y más precioso aún haber vivido así.
Dentro de un rato te veo y te doy un achuchón muy grande.
Un besazo.
Vaya! lo siento muchísimo! Pero seguro que tu abuelito estará ahora super emocionado de ver el homenaje tan bonito que le acabas de hacer.
un beso muy fuerte y mucho ánimo
Lo siento mucho Ratita! Es un hermoso homenaje que los recuerdes así y nos des una probadita de esa preciosa relación.
Un fuerte abrazo y mucho ánimo!
qué bonita historia, es preciosa. Lo siento mucho Lau
Es un momento muy difícil, y a aquí estamos para intentar que lo pases lo mejor posible. Creo que toda la blogosfera te manda todo su cariño y yo particularmente.
Somos muy afortunados los que hemos podido tener unos abuelos así.
Lo dicho, un abrazo muy fuerte y ánimos!
Wapaaaaaaaa
Con una nieta como tú, Gabriel y Leonor estarán vivos para siempre.
Te acompaño en el sentimiento a ti y toda tu familia.
Un abrazo muy muy gordo preciosa
Historias así hacen que todavía se pueda creer en el amor verdadero.
Qué bonito…
Y un beso muy fuerte para ti y toda tu familia.
gracias por contarlo tan bonito. yo esta navidad he perdido a mi última abuela y te entiendo perfectamente. un beso.
Oh, pequeña, qué pena lo de tus abuelos! Es una historia preciosa, ojalá todos nosotros lleguemos a esa edad tan felizmente emparejados…
Ya no son horas para llamarte, así que intento pillarte mañana. Mientras tanto, un abrazo gigante!
Acabo de leerlo y todavía tengo lagrimas en los ojos. Me he sentido muy identificada con lo que cuentas…
Mucha suerte y animo.
LO siento mucho cielo, de verdad que sí…Este post es precioso, ratita, muy bonito. Besos,
X
Ay ratita, me has emocionado!! Que precioso homenaje. Lo siento mucho….., pero seguro que alli donde ahora esté os mirara agarrado de su mano!!
El lazo que unieron no se puede romper jamas, porque ahora con mas motivo seguireis unidos como os enseñaron. No lo dudes.
Un abrazo
Bea
No tengo la menor duda de que tu querido abuelo Gabriel hoy es mas feliz que nunca.
lo siento por aquellos que le echareis tanto de menos, y ojala podais mantener la familia que el y Leonor construyeron.
un abrazo. (lo has escrito muy bonito)
Fffff, se me ha puesto la carne de gallina!! Precisamente ayer, 21 de enero, hizo años de la muerte de mi abuela y a pesar de que ya hace siete cada año cuando llega esta semana lo paso francamente mal, ¡¡¡me vienen tantos recuerdos a la mente, tantos momentos que ya no se repetirán y que temo muchísimo olvidar!!! Pero, ¿sabes qué? A pesar del dolor, a pesar de lo mucho que los echamos de menos, ha sido tan hermoso tener abuelos así, que se hayan preocupado por nosotras, que nos hayan querido tanto, que tenemos que dar gracias por los años que han estado a nuestro lado en vez de lamentarnos. No todo el mundo tiene la suerte de tener abuelos a los que luego echa de menos.
Aunque no soy creyente muchas veces deseo con todas mis fuerzas que haya algo después, que algún día volvamos a abrazarlos. (Ay, qué llorera me he pillado).
MUCHÍSIMO ÁNIMO Y MUCHA FUERZA, BONITA. <3
(No te voy a mandar un abrazo porque espero dártelo en persona en Cibeles). MUAK!!!
Lista para irme recién maquillada y estoy para retocarme entera. Estos días estoy super sensible y sin duda la historia de tus abuelos me ha emocionado mucho. Cariñet siento mucho que se haya ido de tu vida alguien a quien querías tanto. Piensa que él ahora estará feliz junto a quien fue el amor de su vida y para quien dedicó cada uno de sus días. Se que los demás sufrireis, pero la sensación de que estará bien reconfortará un poquito la pena. Es difícil dar ánimos en momentos así, así que desde aquí te envío un abrazo enorme y mi apoyo siempre que lo necesites.
Un besazo, Sita
Preciosa historia querida, me ha emocionado mucho…
B-esos miles
oh! Qué triste, ratita!! …pero qué bonita historia!!! Ahora que serán jóvenes para siempre…a lo mejor Gabriel vuelve a convencer a Leonor de dormir juntos…seguro que sí y que Gabriel se va a poner super contento!!!
Un beso fuerte…aunque no sirva de mucho…
Qué bonita historia! Es preciosa, de verdad! Lo siento, pero sobre todo, un fuerte abrazo guapa!
Besos!
Viaje al atardecer
All About Cities
No puedo decir mas que ánimo, cuando yo perdí a mi abuelo, que era un padre para mí, me quedé devastada… por lo menos tienes un bonito recuerdo de él, así no se irá nunca del todo.